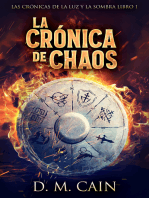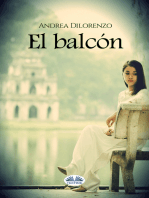Professional Documents
Culture Documents
Cristo Del Calvero - Alguien Que Es Más
Uploaded by
Streyi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views4 pagesEl autor describe una conversación extensa que tuvo con Jesús en un bosque. Hablaron de muchos temas que les gustaban como la música, libros y la naturaleza. Jesús luego rodeó al autor de todas las cosas que habían mencionado. Jesús le dijo que Él es el único que puede ofrecer felicidad eterna y debe ser amado sobre todas las cosas. El autor se postró ante Jesús reconociendo Su grandeza.
Original Description:
Homilía del Padre Diego de Jesús, monje del Cristo Orante
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentEl autor describe una conversación extensa que tuvo con Jesús en un bosque. Hablaron de muchos temas que les gustaban como la música, libros y la naturaleza. Jesús luego rodeó al autor de todas las cosas que habían mencionado. Jesús le dijo que Él es el único que puede ofrecer felicidad eterna y debe ser amado sobre todas las cosas. El autor se postró ante Jesús reconociendo Su grandeza.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views4 pagesCristo Del Calvero - Alguien Que Es Más
Uploaded by
StreyiEl autor describe una conversación extensa que tuvo con Jesús en un bosque. Hablaron de muchos temas que les gustaban como la música, libros y la naturaleza. Jesús luego rodeó al autor de todas las cosas que habían mencionado. Jesús le dijo que Él es el único que puede ofrecer felicidad eterna y debe ser amado sobre todas las cosas. El autor se postró ante Jesús reconociendo Su grandeza.
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
E L S EÑOR DEL CALVERO
L AS VIRUTAS DE ABEDUL
No era asiduo que hiciera eso. Pues casi siempre primaba la compacta
comunidad. Pero todos sabíamos que, cada tanto, tomaba a alguno y lo
invitaba a apartarse solos. A veces un par de días; otras veces apenas un
rato. A estar los dos solos.
Y eso ocurrió aquella mañana.
Sin preámbulos, me sorprendió con un escueto: —Vamos. Y nos fuimos.
Mientras nos alejábamos del grupo pensé en el tono de su “vamos”: sonó
como si ya hubiéramos combinado la salida con anterioridad y sólo
faltara la voz de “¡aura!” El Señor era así.
San Atanasio lo haría seguro mejor, pero si a mí me pidieran argumentar
sobre su divinidad lo haría con este “vamos”: sólo Dios puede decir
“vamos” así.
Su autoridad me sobrecogía.
Y silenciaba.
Tampoco Él mostró prisa por romper el cálido silencio.
Al rato llegamos al umbral de un vasto y tupido bosque.
Y entramos en él.
El soleado camino mudó en brumosa penumbra. Y el áspero y ritmado
paso de las sandalias sobre el ripio devino en un andar casi alado sobre
la plumosa pinocha cobriza.
—¿Qué cosas te gustan? — abrió el Señor.
“Estar contigo, aquí y ahora, en este bosque”, hubiera respondido de
corrido… pero presumí que pudiera resultarle un tanto melifluo.
—¿Qué cosas me gustan de qué? —, salí al paso en mal castellano.
—De todo. De todo cuanto existe… ¿Te gusta el bosque, por ejemplo? —
ayudó, notando que el diálogo estaba trabado.
—¡Me encanta! —contesté resuelto, plegando el cuello para otear el
horizonte vertical de esos inmensos cedros.
Y fue un buen pie, pues no me cuesta hablar del bosque y su magia. De
cómo reverbera el canto de los pájaros, de los rayos diagonales del sol
atravesando los mil visillos de encaje de las coníferas. Hablamos de
cortezas, de aromas, de los árboles muy erguidos, de los tortuosamente
alambicados, de los que esconden sus raíces con pudor, y de los que las
exponen sin rubor.
No recuerdo en mi vida entera haber hablado con alguien tanto, tan largo
y tan intenso sobre el bosque. A cada curva del diálogo lanzaba un más
y más y más… que yo recogía de a uno, como preciadas perlas.
Y entonces asomó un cervatillo. Y el Señor no demoró su acicate: —¿Y los
venados, te gustan?
Y alcanzó para que nos internáramos en exquisita charla sobre
cornamentas y pelajes y la etología completa de los ciervos. Y otra vez,
instalaba los comparativos y los aumentativos en una escalada fabulosa.
—¿Qué más te gusta? ¿La música?, ¿los buenos libros?
Y nos pasamos horas hablando de la una y de los otros. Y no en abstracto,
no, no: deambulábamos de un scherzo de Chopin a una línea de la Pasión
de Bach, de los oboes de Albinoni a un impromptu de Schubert.
Tanto me había compenetrado que tardé en darme cuenta de lo curioso
que era que el Señor me hablara con tanto entusiasmo de asuntos que
uno presume que le son ajenos o indiferentes. Lo mismo ocurrió cuando
pasamos a la literatura… ¡no sólo los grandes clásicos! ¡Hasta
conversamos sobre De Luca y Marai!
No sé cuántas horas habrían pasado cuando llegamos a un claro en el
bosque donde sentarnos. Lo hizo a unos tres metros de mí. Y en silencio
se quedó mirándome. Temí haber dicho algo inconveniente en la catarata
de entusiasmo con que repasamos tantos gustos, que (al menos fue mi
sensación) parecían ser mutuos. Sus tres metros eran desconcertantes:
ni muy cercano ni muy lejano…
Pero Él retomó:
—¿Qué más? Cuéntame más sobre todo cuanto te entusiasma, te cautiva,
te roba el corazón…
Y hablamos de estrellas y de peces; de mapas y de nubes; de la anémona
japónica y del perfume del eleagnus. Le confesé mi gusto por las lechuzas
y por el croar de ranas. Y otra vez pareció plegarse a mi aire. Lo que
generó una avalancha de más y más gustos, atracciones, aficiones,
amores… Hablamos de vinos, de quesos y de las castañas de cajú; de la
nieve sonrosada por el sol y de la espuma de mar plateada por la luna.
Hablamos de faros, de fuegos, de leopardos y del olor a tierra mojada.
Y cuando parecía que ya habíamos hecho la apoteosis completa de la
gloria sublunar, me introdujo al mundo de los afectos... que repasamos
uno por uno. Como de un venero de luz brotaron a borbotones nombres,
rostros, historias…
Y tras eso, se incorporó. Otra vez un incómodo silencio creció entre
nosotros. Un haz vertical de luz lo bañaba entero, mientras la intensa
humedad forestal impregnaba con su bruma todo el calvero. Su Rostro
se había tornado de una seriedad difícil de describir. No era enojo, pero
sí una gravedad que no había notado jamás. Yo seguía sentado sobre un
inmenso tronco de tilo volcado. Con los hombros algo cargados y las
manos juntas, impresionado del Cristo del calvero con sus ojos de Fuego.
Su majestuoso porte, su imponente señorío hicieron que mi macizo sitial
de tronco pareciera más una vacilante cáscara de nuez…
Y me dijo:
—Mira a tus costados y espaldas.
Arribo ahora al inefable centro de mi relato y a mi desesperación de escritor.
Pues me encontré rodeado de un mágico microcosmos: todo lo que
habíamos mencionado y ponderado en las largas horas del profuso
diálogo estaba allí, en una composición peculiar (no sé si en el espacio o
fuera de él), uno por uno, todos mis gustos y amores, todos mis deseos y
ambiciones, mis desvelos y fascinaciones, sin superposiciones ni
transparencias. Tornado sobre mí, entre turbado y admirado, lo vi todo:
vi interminables ojos inmediatos, vi una línea de Claudel, vi un pasaje
del Carnaval de Schuman, cervatillos y nenúfares, batallas y estandartes,
un bestiario medieval, vinos y amapolas, amigos, hermanos y hasta a mis
padres.
—¿Qué pesa el orbe entero en su máximo esplendor? — preguntó calmo el
Señor.
—¿Cómo? — balbuceé.
—¿Las venderías todas para comprar otra perla de mayor valor? Yo Soy el
Verdadero Aleph, el Alfa y Omega, la Perla preciosa.
Su Voz era casi estruendosa. Su timbre, tan grave como su semblante.
No esperó mi respuesta, y avanzó:
—Sólo puedes elegirme renunciando a todo lo que amas y deseas. Ninguna
creatura ni todas ellas juntas pueden ofrecerte la felicidad de quedarte
conmigo, el Sólo-Dios.
No pude contestarle. No por dudar de la respuesta sino por temor a que
no fuera sincera.
Un escalofriante silencio cruzó el calvero, mientras a mis espaldas,
incólume, permanecía ese vasto multum in parvo. Y ante mí, radiante en
mil tonos de blanco, el Cristo del calvero, el Dios mendigo de mi
confesión.
Volvió a inhalar; señal, para desespero mío, de que no había terminado.
Su blanquísimo aspecto mudó al dorado y su figura humana cobró la
forma de león.
Ya no era un mendigo sino un litigante, reclamando Justicia.
Y en un estrépito atronador rugió:
—¡Aquí hay Alguien que es más! Alguien que es “Siempre-Más”.
Y yo me postré a sus pies. A los pies del Rey de espacios infinitos, a los
pies del Cristo del calvero, el Dios Siempre-Más, el Único que puede
reclamar para Sí el amor completo e incondicional por sobre todas las
cosas. A Él sea la Gloria y el Poder, por los siglos, amén.
***
—¿Has notado la corteza de los abedules? Esas virutas como de papel…
Alcanzó que dijera eso, ya volviendo, para entender que se me devolvía
toda la gloria de Su Obra, envuelta en Su primacía.
You might also like
- Hesse, Hermann - Consideraciones (RTF)Document258 pagesHesse, Hermann - Consideraciones (RTF)api-3701730No ratings yet
- Un Habitante de Carcosa y PreguntasDocument5 pagesUn Habitante de Carcosa y Preguntasandres_carrasco_6No ratings yet
- Cuento FeDocument3 pagesCuento FeDamian BascurNo ratings yet
- Denise LevertovDocument15 pagesDenise LevertovAlex NeiraNo ratings yet
- Cuento 4Document6 pagesCuento 4Eulogio Chavez ChavezNo ratings yet
- Vamos A Dejarlo (20021)Document4 pagesVamos A Dejarlo (20021)Jorge AriasNo ratings yet
- Cuarta PalabraDocument7 pagesCuarta PalabraJuan PabloNo ratings yet
- ESFINGEDocument5 pagesESFINGETaniaNo ratings yet
- Jose WatanabeDocument17 pagesJose WatanabeEdward MenaNo ratings yet
- Frankenstein y El RomanticismoDocument3 pagesFrankenstein y El RomanticismoEdgardo Andres Jara BarriaNo ratings yet
- Emily DickinsonDocument178 pagesEmily DickinsonDaniel Gonzalez OronóNo ratings yet
- Fragmentos de FrankensteinDocument3 pagesFragmentos de FrankensteinRuminiiNo ratings yet
- De Indias IIDocument58 pagesDe Indias IIjuanciervoNo ratings yet
- Ambrose Bierce - Un Habitante de CarcosaDocument4 pagesAmbrose Bierce - Un Habitante de CarcosaRaquelazito Ampuero0% (1)
- La Felicidad - Guy de MaupassantDocument3 pagesLa Felicidad - Guy de MaupassantGoloromNo ratings yet
- Edgar Alan Poe - La EsfingeDocument3 pagesEdgar Alan Poe - La EsfingeCarlos Javier Sanca SucacahuaNo ratings yet
- Guia - 2 DivinaDocument6 pagesGuia - 2 DivinamarcoNo ratings yet
- THANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Document51 pagesTHANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Tobías DannazioNo ratings yet
- La EsfingeDocument4 pagesLa EsfingeMartina Aylen GarciaNo ratings yet
- La Divina Comedia de Dante - FichaDocument6 pagesLa Divina Comedia de Dante - FichaBeatriz EchevesteNo ratings yet
- Valente, Jose Angel - Poemas (Seleccion)Document7 pagesValente, Jose Angel - Poemas (Seleccion)leodavinci77No ratings yet
- DanteDocument7 pagesDanteJean ValejanNo ratings yet
- El Camino de Rosas Sin Espinas AMÈRICODocument93 pagesEl Camino de Rosas Sin Espinas AMÈRICORafael ReverteNo ratings yet
- Frankenstein, Tercera Clase - El MonstruoDocument6 pagesFrankenstein, Tercera Clase - El MonstruoRodolfo MaldororNo ratings yet
- Selección PoesíaDocument20 pagesSelección PoesíaXabier Breogan Rodríguez GisasolaNo ratings yet
- 4 Reflexiones de Un Investigador 4Document4 pages4 Reflexiones de Un Investigador 4Raul CastilloNo ratings yet
- AUGUSTO ROA BASTOS: EL BALDÍO Y LA REALIDADDocument10 pagesAUGUSTO ROA BASTOS: EL BALDÍO Y LA REALIDADRoxana Patricia LuderNo ratings yet
- HESSE, Hermann - El Camino DifícilDocument5 pagesHESSE, Hermann - El Camino DifícilJuanVicenteSoconiniHernándezNo ratings yet
- Pan - Knut HamsunDocument4 pagesPan - Knut HamsunGera NauthizNo ratings yet
- La historia de amor que perduró 50 años en CórcegaDocument5 pagesLa historia de amor que perduró 50 años en Córcegaad adNo ratings yet
- Texto Divina ComediaDocument6 pagesTexto Divina ComediaZoe RiveraNo ratings yet
- La noche oscura de FranciscoDocument4 pagesLa noche oscura de FranciscoGloria ExGanaNo ratings yet
- Hodgson William Hope - El Reino de La NocheDocument397 pagesHodgson William Hope - El Reino de La NocheCamilo Díaz100% (1)
- Enrique LihnDocument22 pagesEnrique LihnAquí No Haynadie100% (1)
- Extracción de La Piedra de La LocuraDocument4 pagesExtracción de La Piedra de La LocuraIleana Rivera100% (1)
- LlantoDocument3 pagesLlantoJesus Zarate CastroNo ratings yet
- La vida de Safo en LesbosDocument210 pagesLa vida de Safo en Lesbossphinx79No ratings yet
- Los Hijos Del Bosque Relato de Miedo Escrito Por Damian FryderupDocument3 pagesLos Hijos Del Bosque Relato de Miedo Escrito Por Damian FryderupClaudia LedesmaNo ratings yet
- Lacaida (Surrealismo)Document1 pageLacaida (Surrealismo)Ruben Gutierrez PeredaNo ratings yet
- La EsfingeDocument4 pagesLa EsfingeAh_DiantreNo ratings yet
- Werther FragmentoDocument10 pagesWerther Fragmentoelgatojuli23No ratings yet
- Cosmonauta Multidimensional On Tumblr - Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas (Enrique Barrios)Document15 pagesCosmonauta Multidimensional On Tumblr - Cuentos de Amor, Estrellas y Almas Gemelas (Enrique Barrios)6j7r5qbphwNo ratings yet
- Sylvia Plath PoemasDocument16 pagesSylvia Plath Poemashrodriguezcr100% (1)
- Las cuitas del joven WertherDocument4 pagesLas cuitas del joven WertherMauricio VegaNo ratings yet
- Gibrán Khalil Gibrán - La Voz Del MaestroDocument24 pagesGibrán Khalil Gibrán - La Voz Del MaestroalexandertedescoNo ratings yet
- La Plenitud de La Vida CuentoDocument18 pagesLa Plenitud de La Vida Cuentodiego fernando EchavarriaNo ratings yet
- El SENDERO BLANCODocument9 pagesEl SENDERO BLANCODavid Ángel MendozaNo ratings yet
- Guía N°1 Oa8 1M PautaDocument6 pagesGuía N°1 Oa8 1M PautaPaulina Beatriz Alvarez SaldiviaNo ratings yet
- Baldomero Lillo - VÍSPERA DE DIFUNTOSDocument6 pagesBaldomero Lillo - VÍSPERA DE DIFUNTOSFrau Marielle100% (1)
- Cuentos de Amor Estrellas y Almas GemelasDocument19 pagesCuentos de Amor Estrellas y Almas GemelasAnonymous L1MPMW9gB100% (2)
- Poemas de Robert DesnosDocument12 pagesPoemas de Robert DesnosPtar SlpNo ratings yet
- Carta Pastoral para La Cuaresma de San Pío X Cuando Era CardenalDocument5 pagesCarta Pastoral para La Cuaresma de San Pío X Cuando Era CardenalStreyiNo ratings yet
- Cantos de CuaresmaDocument4 pagesCantos de CuaresmaStreyiNo ratings yet
- 02 Ah Dios, Míranos Desde El Cielo Bwv. 2 (1724)Document2 pages02 Ah Dios, Míranos Desde El Cielo Bwv. 2 (1724)StreyiNo ratings yet
- Caras y Caretas - Diego de JesúsDocument4 pagesCaras y Caretas - Diego de JesúsStreyiNo ratings yet
- Cuando Los Santos Vienen ReptandoDocument7 pagesCuando Los Santos Vienen ReptandoStreyiNo ratings yet
- Morin Introduccion Al Pensamiento ComplejoDocument108 pagesMorin Introduccion Al Pensamiento Complejoroberto pintoNo ratings yet
- Actis - Asunción de MaríaDocument1 pageActis - Asunción de MaríaStreyiNo ratings yet
- BWV6-QuédateConNosotrosDocument2 pagesBWV6-QuédateConNosotrosStreyiNo ratings yet
- Beauty Must Be TruthDocument4 pagesBeauty Must Be TruthStreyiNo ratings yet
- NewmanDocument1 pageNewmanStreyiNo ratings yet
- Debate provida vs abortista: luz vs oscuridadDocument2 pagesDebate provida vs abortista: luz vs oscuridadStreyiNo ratings yet
- From The Ashes - Diego de JesúsDocument8 pagesFrom The Ashes - Diego de JesúsStreyi100% (1)
- Juegos estéticos naturaleza Edad MediaDocument21 pagesJuegos estéticos naturaleza Edad MediaStreyiNo ratings yet
- Las Piedras Mismas GritaránDocument1 pageLas Piedras Mismas GritaránStreyiNo ratings yet
- Edgar MorinDocument42 pagesEdgar MorinMaria Fernanda MachadoNo ratings yet
- Cuaresma, ¿Tarea o Regalo? - Diego de JesúsDocument3 pagesCuaresma, ¿Tarea o Regalo? - Diego de JesúsStreyiNo ratings yet
- Han - Cansados de Ser VidrioDocument3 pagesHan - Cansados de Ser VidrioStreyiNo ratings yet
- Morir Mil Veces - Diego de JesúsDocument2 pagesMorir Mil Veces - Diego de JesúsStreyiNo ratings yet
- Custodios de La Biblioteca Que No Cabe en El MundoDocument3 pagesCustodios de La Biblioteca Que No Cabe en El MundoStreyiNo ratings yet
- CuaresmaDocument4 pagesCuaresmaStreyiNo ratings yet
- El Cordero y El Beso Que SalvanDocument3 pagesEl Cordero y El Beso Que SalvanStreyiNo ratings yet
- Han - Aviso de DerrumbeDocument5 pagesHan - Aviso de DerrumbeStreyi100% (1)
- Agnus DeiDocument3 pagesAgnus DeiStreyiNo ratings yet
- Cuaresma: ¿Don o Tarea?Document2 pagesCuaresma: ¿Don o Tarea?StreyiNo ratings yet
- Diego de Jesús - Calor de NieveDocument3 pagesDiego de Jesús - Calor de NieveStreyiNo ratings yet
- Batalla Del Monte TaborDocument3 pagesBatalla Del Monte TaborStreyiNo ratings yet
- Crónica de Una Lectio AnunciadaDocument5 pagesCrónica de Una Lectio AnunciadaStreyiNo ratings yet
- Caras y Caretas - Diego de JesúsDocument4 pagesCaras y Caretas - Diego de JesúsStreyiNo ratings yet
- Cómo Hablar de Dios Después de Aushwitz Una Pregunta Que Etty No Se Hizo - Amando RoblesDocument24 pagesCómo Hablar de Dios Después de Aushwitz Una Pregunta Que Etty No Se Hizo - Amando RoblesStreyiNo ratings yet
- Psicologia Del Eneagrama - EneatestDocument24 pagesPsicologia Del Eneagrama - Eneatesthuachymofly50% (2)
- Fundamentos de Janucá (Digital)Document1 pageFundamentos de Janucá (Digital)marllenyNo ratings yet
- Seguridad Durante La Construccion Ingeniería Civil UCVDocument11 pagesSeguridad Durante La Construccion Ingeniería Civil UCVterrones_oscar24100% (1)
- Evidencia 2 ExcelDocument2 pagesEvidencia 2 Exceloralia0% (1)
- Introducción A La Economía: Presentado Por: Rossana Delgado SilvaDocument24 pagesIntroducción A La Economía: Presentado Por: Rossana Delgado SilvaROSSANA DELGADONo ratings yet
- PPT Delegados de Liturgia CeremonierosDocument10 pagesPPT Delegados de Liturgia CeremonierosApoyo TareasNo ratings yet
- Caso Clinico Obstruccion Intestinal.Document11 pagesCaso Clinico Obstruccion Intestinal.MARLIN ELIZABETH YARLEQUE JUAREZNo ratings yet
- CASO 4° Mayerly Pino HernandezDocument4 pagesCASO 4° Mayerly Pino HernandezIndira AparicioNo ratings yet
- Modelo Final Programa 5s Formato CompatibleDocument77 pagesModelo Final Programa 5s Formato CompatibleMiguel Angel Campos BobadillaNo ratings yet
- Problemas Propuestos de Analisis DimensionalDocument2 pagesProblemas Propuestos de Analisis DimensionalJans CabrejosNo ratings yet
- Garcero SirivanaDocument8 pagesGarcero SirivanajimenamartindiazNo ratings yet
- Capitulo 2Document5 pagesCapitulo 2Gary Alejandro Canedo VargasNo ratings yet
- Definición de Instrumentos AnalógicosDocument4 pagesDefinición de Instrumentos AnalógicosCarlos Cueva GuerreroNo ratings yet
- Tesis Sanidad de DiosDocument8 pagesTesis Sanidad de DiosIglesia Cristiana Cielos Abiertos Acevedo100% (1)
- Los Pecados Secretos SpurgeonDocument15 pagesLos Pecados Secretos SpurgeonEmerson Da Silva SoaresNo ratings yet
- Curriculum Vitae Elia Esmeralda Estrada AlvarezDocument2 pagesCurriculum Vitae Elia Esmeralda Estrada AlvarezEsmeralda Alvarez100% (1)
- Geotextil Tejido Pavco 2400Document8 pagesGeotextil Tejido Pavco 2400PercyArgomedoNo ratings yet
- Reflexión de La Virgen de Guadalupe, Icono de La Cultura Mexicana PDFDocument3 pagesReflexión de La Virgen de Guadalupe, Icono de La Cultura Mexicana PDFDara Torez D LandaNo ratings yet
- Isaac Newton, la figura más resplendiente del siglo XVIIDocument11 pagesIsaac Newton, la figura más resplendiente del siglo XVIImvlsNo ratings yet
- 8255Document10 pages8255rodrigoocoroNo ratings yet
- Prólogo A La Invención de MorelDocument2 pagesPrólogo A La Invención de MorelViviana ViolaNo ratings yet
- Traduccion Caso RilDocument6 pagesTraduccion Caso RilANDREA RODRIGUEZ DUARTENo ratings yet
- Jesús Elige A Sus ApóstolesDocument1 pageJesús Elige A Sus ApóstolesIsraelNo ratings yet
- RDXDocument4 pagesRDXTroy WeberNo ratings yet
- Introduccion A La Teologia Sistematica - Roger L. Smalling - LibroDocument84 pagesIntroduccion A La Teologia Sistematica - Roger L. Smalling - LibroKorinehoNo ratings yet
- InsecticidasDocument38 pagesInsecticidaskatlu.herr2023No ratings yet
- Consejeria Cristiana EfectivaDocument15 pagesConsejeria Cristiana Efectivaclaudia Mileidy100% (1)
- Evolución Novela Corta AlemaniaDocument14 pagesEvolución Novela Corta AlemaniaEzequiel Kinigsberg100% (1)
- Practicas Modulo 2Document2 pagesPracticas Modulo 2Luis BetancourtNo ratings yet
- Vicente Fox QuesadaDocument3 pagesVicente Fox QuesadaRenataNiembroMarquezNo ratings yet